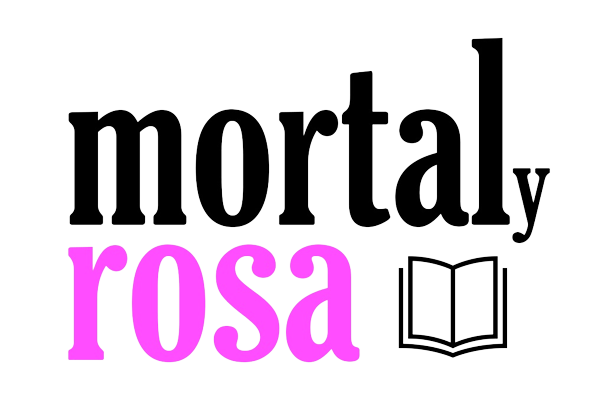Contra la democracia (Deusto, 2018), de Jason Brennan y traducido por Ramón González Ferriz.
Un hombre no es menos esclavo porque se le permita elegir un nuevo amo en el plazo de unos años.
Herbert Spencer.
Contra la democracia (Deusto, 2018), de Jason Brennan y traducido por Ramón González Ferriz, es un libro que me atrajo mucho desde que lo vi por primera vez. Su título sugerente y casi peligroso, su portada límpida y elegante, su formato recogido y acogedor… Fueron varios los factores que me empujaron a comprarlo y a leerlo. A mí me pasó, y puede ocurrirle a cualquiera, que al leer este título uno crea que el autor vaya a contarnos las desventajas de la democracia para exponernos las ventajas de otros sistemas como, por ejemplo, las dictaduras. A veces caemos en estas simplezas, y este es un gran error, pues el autor expone los inconvenientes de las democracias (tan imperfectas como cualquier otro sistema) a favor de un sistema que él preferiría implantar o, al menos, probar y comparar con la democracia: la epistocracia.
El autor parece apesadumbrado a lo largo de este ensayo por la ignorancia de ciertos grupos de población. Antes, muchos votantes estaban desinformados porque no todo el mundo tenía al alcance la educación. Sin embargo, ahora mucha más gente puede educarse y la gente tiene al alcance de la mano las nuevas tecnologías, donde podemos encontrar información valiosa y verídica si nos lo proponemos. El problema es ese, proponérselo, porque hoy en día, pese a esos avances, el autor dice que la gente sabe lo mismo que cuando no los había. Y cuando votan, esa desinformación, esa ignorancia, se refleja en los gobernantes que salen elegidos.
Las democracias, dice el autor, son mejores que las no democracias. Pero son imperfectas y hay que buscar alternativas a este sistema. Sí es verdad, reconoce, que la democracia es más igualitaria que su anhelada epistocracia, pues él, cuando defiende la epistocracia, defiende restringir el voto a aquel segmento de población con más estudios. Propone diversas alternativas: por ejemplo, que todo el mundo se examine y, aquellos que aprueben, tengan derecho al voto. Sin embargo, reconoce la dificultad para confeccionar un examen que mida el conocimiento básico de una persona en asuntos como la política. También propone, en lugar de negar el voto a aquellas personas con menos educación o conocimientos, que puedan votar previo pago de cierta cantidad de dinero, mientras que los que sí tienen los conocimientos básicos no tengan que pagar para votar. O que los que tienen conocimientos tengan diez votos por persona, y los que no tienen esos conocimientos básicos solo puedan depositar un voto por persona.
Esto debe sonar bastante por las propuestas que ha habido alguna vez porque los jóvenes de 16 y 17 años tengan derecho al voto y que se han rechazado alegando la minoría de edad ligada a un menor desarrollo académico. Sin embargo, si tiramos de la excusa del desarrollo académico nos encontramos con que ciertos segmentos de población no deberían votar por eso mismo. Entonces, ¿en qué quedamos? Es un libro que, como puede verse, puede levantar ampollas y muchas discusiones. El autor plantea la controversia entre si la participación política tiene beneficios en los ciudadanos (como pensaba John Stuart Mill) o si es perjudicial (como pensaba Schumpeter). El autor está de acuerdo con Schumpeter, claro, y por eso mismo dice que la participación política corrompe y que necesita una regulación, asegurando que estaríamos mejor (y también lo estarían los demás) si no participáramos en política, además de justificar también que «la política nos convierte en enemigos».
Siguiendo con la restricción del voto, el autor se basa en ciertos estudios para afirmar que, entre la población, los hombres blancos son las personas con más conocimientos en la mayoría de los casos estudiados, mientras que, en contraposición, las mujeres negras son las que menos conocimientos tienen en la pirámide de población de Estados Unidos. Por esta razón, el voto de las mujeres negras sería el restringido, lo que puede criticarse por razones de género o raza, aunque el autor se escuda en los estudios que nombra en su ensayo (un ensayo, por cierto, con una bibliografía amplísima). Por tanto, esta ignorancia racional sobre política está determinada por rasgos demográficos tales como el poder adquisitivo, el nivel de estudios, la edad, etcétera.
Otro tema sobre el que el autor se posiciona en contra son las deliberaciones políticas, es decir, las discusiones que tratan ideas políticas con respeto para tratar de encontrar puntos en común. El autor desconfía totalmente de que estas discusiones guarden verdadero respeto, sinceridad y racionalidad y no cree que sirvan para educar a la ciudadanía en materia política.
Siguiendo esta línea, Brennan también trata muchos otros temas y ramas de la política, poniendo sobre ellas su punto de vista y contrastándolo con diversos estudios o con otros libros de investigadores, politólogos, sociólogos, etcétera. Ha sido interesante haber leído este libro, porque te aporta una visión nueva y te abre un poco más la mente para que la cerrazón no estrangule la razón y poder mirar el eje de la política desde un nuevo ángulo. La implantación de la epistocracia, claro está, es solo una idea sobre papel, pero no por ello es imposible que de aquí a unos años se ponga a prueba (cosa que, creo, ya se ha hecho a pequeña escala). Sea como fuere, este es un libro interesante del que se puede aprender mucho. Muy recomendable, independientemente de las ideas políticas de cada cual, es algo que me gusta recalcar, porque mucha gente no lee diversos libros porque los han escrito Fulanito o Menganito que son ideológicamente contrarios a ellos y cosas por el estilo. Hay que leer de todo y de todos para poder tener un amplio espectro de puntos de vista.